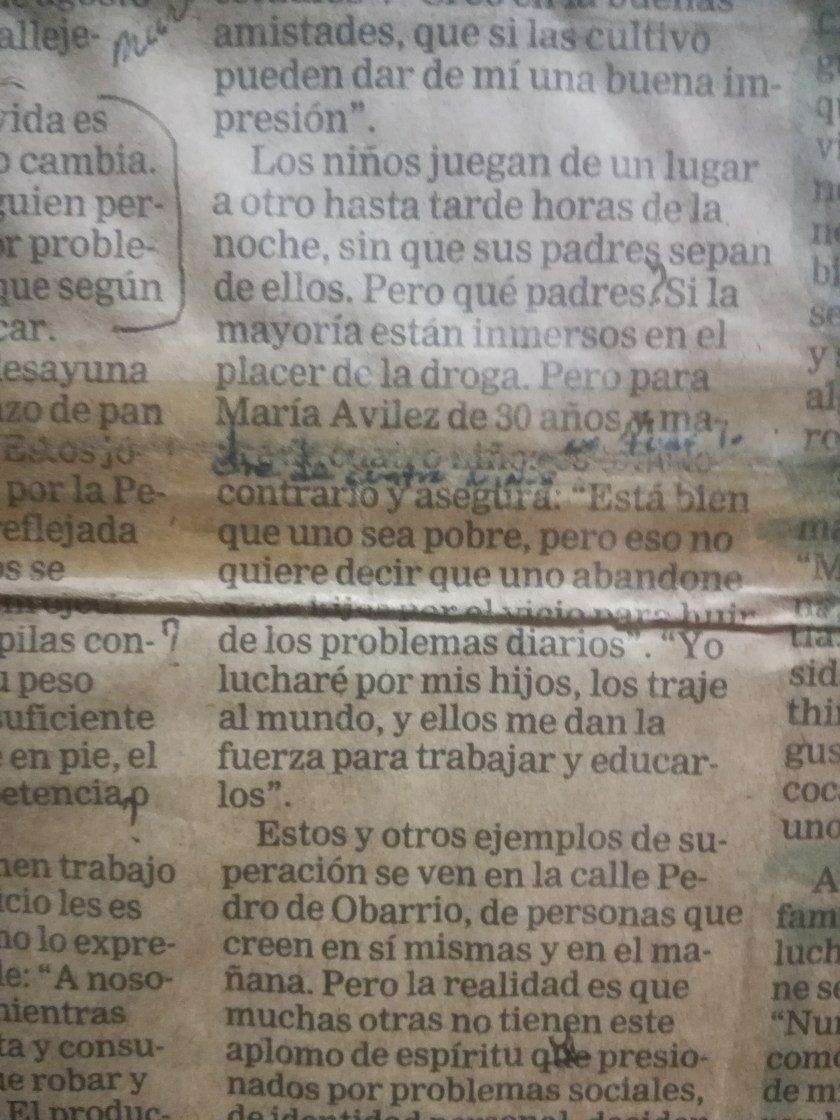Por: Marcos Aurelio Álvarez Pérez / Periodista·Criminólogo
Segunda Parte
Transcurría el mes de junio de 1982, mientras dormía en los zaguanes de Calle Primera San Felipe, Casco Antiguo, como todos los días, luego de ser echado del Club de Clases y Tropas de la Fuerza de Defensa de Panamá, donde por un tiempo fuí Ordenanza Cocinero. Lo primero que hacía al despertar era fumarme un cigarrillo kool, para matar la fatiga y la apatía que traía aparejada consigo un incierto día más, el cual incluía de todos modos acudir al colegio Remón Cantera (sin que nadie me obligará), aún cuando tuviese que asistir con hambre y tan sólo con el sabor a nicotina y agua en la boca como comida, eso sí hasta resolver el memerre en las tardes.
Unos de esos días de junio, pasé a donde mi amigo Pichi a que me explicara matemáticas (y yo a él, Español) y a bañarme, para luego marcharnos juntos a la escuela.
Esa mañana Pichi en un tono de voz taciturno, como quien no quiere hacer ruido, para no afectar a los que están adentro durmiendo, me dijo: «Hoy no te puedo atender, ya que mi abuelita está de visita y ellas es muy delicada en su carácter, además va a desayunar y se está colocando la inyección de insulina». A lo que yo le risposté: «Dile a tu abuelita, que yo le pongo la insulina (jajajaja), y que la acompaño a desayunar ya que tengo hambre». Pichi se me queda viendo con una mirada profunda y compasiva que lo caracterizaba, y me arguye: «Espérate, déjame hablarle», hace un gesto de silencio con su dedo sobre sus labios y se va tras la puerta trasera de su casa que colindaba con el patio de toda la vencindad, donde me senté a esperar en una escalera.
Como por arte de magia, se abrió la puerta principal de la casa de madera, ya de antaño condenada, que daba a la Calle Primera, y se me ordena a pasar adentro, donde una señora de 85-años de edad, majestuosa, y blanca, con cabello canoso y suelto me indicaba: «Muchacho entra y sientate». Al rato, de regreso ella, ya en la sala me invita a sentarme al comedor, y me dice: «Disculpa el desayuno que voy a servir, es sencillo; es lo que me voy a comer, pero lo comparto contigo, porque me dice mi nieto que tienes hambre y sabes colocar además la insulina». «Mira el desayuno es pobre, pero yo, te estaba viendo por una hendija, y cuando vi esa carita de niño rabiblanco pensé: éste lo tiene todo, menos imaginarme que detrás de ese semblante hermoso había un Gamín fugitivo de su casa y mucho menos con hambre».
Recuerdo perfectamente todo lo que incluía el menú de ese desayuno que la abuelita de Pichi compartió conmigo esa mañana: pan flauta con mantequilla, queso Daisy, crema de avena, café con leche, salchichas pasadas por agua caliente y una manzana, todas las porciones suficiente para ambos.
Mientras desayunábamos le conté porqué me había fugado de la casa, porque no deseaba regresar, y porque razón si toda la familia de mi mamá y mi papá vivían en la ciudad, ninguna me asilaba en su casa, salvo mi Tía Nella, que siempre me guardaba un plato de comida, porque sabía que por allí aparecía (me daba pena pero el hambre todo lo mata).
Le expliqué cómo fue que perdí el trabajo de ordenanza que tuve en el Club de Clases y Tropas. Le dije lo mal que me fue con una hermana de mi mamá, cuando fuí a su casa a tocarle la puerta la madrugada que fui echado del Club, para que me diera la oportunidad de vivir con ella, y por más que le rogué: «Tía yo trabajo (me dedicaba a empacar en los supermercados Gagos), y que solo deseaba estudiar, y por más razones que le daba, no la pude convencer. Esa noche la tía, que también trabajaba en las Relaciones Públicas de la Fuerza de Defensa, me dijo: «Mira busca otro lado donde estar, mi casa es grande para mi y mi hija, para nadie más; como has quedado de mal en el Club (como si ella me hubiera buscado ese trabajo)». Recuerdo que bajé las escaleras y me fuí al Parque que está al lado del Teatro Nacional, donde sentado encendí un cigarrillo (Kool) y por largo rato contemplaba el profundo mar y me deleitaba oyendo el rugir de las olas y claro está, acurrucándome entre mis brazos y piernas para protegerme de la fría briza del mar.
La abuelita, luego de escuchar mi historia bizarra, me dijo: «hijo si pudiera llevarte a vivir a la casa donde vivo en Santa Librada, te llevo conmigo, pero eso no depende de mi, sino de mis dos hijas con las que vivo, y sobre todo, de una que por razón de su hija menor de cinco años, sé que se va a oponer».
Con esa charla terminó el desayuno esa mañana.Y así, se fue ese Ángel de mi vida por un tiempo.
Una noche del mes de julio, una amiga que me hice en la cocina del Clases y Tropa, y que iba saliendo de su turno (11:00 p.m.), me vio sentado en las bancas del Parque del Teatro Nacional, ella se llama Yiya (mamá de los hijos de Camilo Asukita el cantante de Salsa) y al ver que ya era tarde, me preguntó si había comido y le dije que no, pero como ella, al igual que otros compañeros de la cocina, siempre me sacaban una comida, esa noche me dio la suya. Me preguntó además, aún no tienes donde vivir. Le contesté que no, pero que estaba durmiendo en un zaguán en Calle Segunda San Felipe, donde Miguel (Q.E.P.D) el hermano de Pichi, mi amigo, quien me dejaba dormir allí; llevado por conmiseración, tiempo después me permitió dormir dentro de su cuarto.
Al día siguiente, mi sorpresa fue muy grande. Mientras estaba en el bar del Club de Clases y Tropas viendo el partido de fútbol y tomando cervezas, un bactender me dijo: «tienes una llamada». Le dije: Llamada, pero de quién, si a mi nadie me conoce». Como el hombre insistiera, fui a contestar el teléfono en la oficina del Capitán que me echó (yo era muy arriesgado), era Yiya, quien me estaba invitando a irme a vivir a su casa en Santa Librada. Allí esperé a su nieto José, que me fue a buscar para llevarme a mi nuevo hogar.
Allá en la quinta etapa de Santa Librada, viví por buenos meses, hasta que la amenaza de volver a la calle se cernía. Simplemente por la estrecheces ya no podía seguir allí, claro está me dieron tiempo hasta que consiguiera donde ir.
Una buena tarde y por la Gracia de Dios, recuerdo como una joven llamada Solimar me estaba buscando y con mucha alegría me dijo: Marcos dice mi abuelita Joaquina que si deseas irte a vivir a su casa. Ella te espera junto a sus dos hijas.
Esa noche, con mi mochila al hombro llegué a vivir a donde la abuelita de Pichi mi amigo.
Allí, esa noche recibí el Don de la Salvación, en me dio de una crisis de asma que me dio. Entre la Tía Elba, Tía Aída, mi Abuelita y Mino el abuelito, me atendieron con masajes de Vick en el pecho, jarabe de Quibran y me cantaron tres himnos que hoy son parte de mi repertorio que interpreto en mi Saxofón Soprano: Oh tu Fidelidad, Amor Divino Dulce Amor y Cuán Grande es Él.
La abuelita de Pichi vino a ser mi abuelita de adopción. En 1993 recluida en el Hospital San Fernando, mi Jorki, como yo la llamaba murió. Antes de fallecer la visitaba todos los días y le cantaba Cuán Grande es Él.
Jorki, recuerdo me forjó en el trabajo laborioso. Cuando llegaba diciembre, ella era la inversionista, ponía el capital y yo como trabajaba en Panino, conseguía a precio de fábrica «Roscas de Huevos» a costo de producción y por encargues previos que hacía de vereda en vereda en Santa Librada, llegado el 8 de diciembre y las fiestas de fin de año, vendíamos las roscas. Al llegar las once de la mañana era sacar cuentas y divididos las ganancias.
La abuelita de Pichi vino a ser mi abuelita de adopción. En 1993 recluida en el Hospital San Fernando, mi Jorki, como yo la llamaba murió. Antes de fallecer la visitaba todos los días y le cantaba Cuán Grande es Él.
Por esa razón tocó sin cesar ese himno.